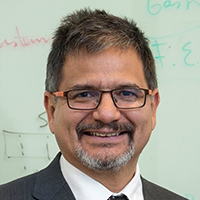La Paz, 1 Mar. (ANF).- El antropólogo Marcelo Fernández definió en el marco de la cosmovisión andina a la celebración de la Anata en las comunidades aymaras y quechuas como el reflejo del ritual de la convivencia en armonía con la Pachamama o Madre Tierra, que muestra su máxima expresión de revestimiento, productividad e interculturalidad.
Fernández sostiene que la celebración de la Anata, también es el agradecimiento por las cosechas que a la vez es el fruto del trabajo comunitario, aspecto por el que se trata de un festejo exclusivamente colectivo.
“El festejo no sólo se produce entre los humanos, porque se trata de una solemnidad intercultural en un sentido plural, que incluye, según la cosmovisión andina a las otras deidades de la pacha (tiempo/espacio) en honor por la fecundidad de la naturaleza”, señaló.
De acuerdo con el calendario agrícola, el festejo del carnaval coincide con las primeras cosechas de los cultivos del área rural, por tal motivo se produce una importante celebración con danzas, música y grandes apthapis o banquetes andinos.
La fiesta de la Anata, que en aymara significa juego, es de tradición prehispánica. El sacerdote jesuita Ludovico Bertonio en su vocabulario de lengua aymara (1612), nos dice que Anataña es la fiesta y los juegos. Es un tiempo de alegría o Kusisiña. En la Anata se manifiesta la relación que se da entre el jaqi (persona), la naturaleza, divinidad. Es un tiempo de renovación, regocijo, juego ritual entre las familias y la naturaleza.
La naturaleza, la persona y la divinidad juegan el ritual de la renovación, de la creación del mundo y de la naturaleza. Los hombres, mujeres, ancianos y niños, celebran el nacimiento del mundo en la figura simbólica de la ch'alla de la papa.
Para Fernández, los festejos urbanos del carnaval se relacionan con las primeras cosechas del área rural, que se reflejan en el martes de ch’alla, donde se agradece a la Pachamama por los frutos obtenidos como la prosperidad, los bienes materiales, las casas y los terrenos, además de los negocios.
AGROCÉNTRICA: De acuerdo con el sociólogo, David Mendoza Salazar, la cultura andina es agrocéntrica en la medida en que sus relaciones sociales y económicas están organizadas alrededor de la producción agrícola. Este modo de producción entre los campesinos del mundo andino ha desarrollado el conocimiento necesario del tiempo y el espacio.
La Pacha que es el tiempo-espacio, se conceptualiza no sólo como proceso histórico, sino fundamentalmente como la organización cíclica de períodos de producción entre la siembra y la cosecha. Estos periodos o ciclos de producción son guiados por varias lecturas: las estrellas, las constelaciones y los fenómenos naturales que aparecen en el territorio de producción.
El tiempo y espacio andino está ordenado bajo un calendario Luni-solar que antiguamente se dividía en trece meses, pero, hoy se divide en doce meses gregorianos. A pesar de esta adopción el modo de organización temporal no ha cambiado entre los campesinos agricultores. Los meses cuentan en función de las fiestas santorales y patronales que se presentan durante el año.
El calendario andino se ha dividido en tres épocas bien marcadas sexualmente. El tiempo de lluvias (tiempo femenino) conocido como Jallupacha, comienza en noviembre con la fiesta de los muertos y termina en carnavales. El tiempo de seco (masculino) llamado Awtipacha comienza en abril con la fiesta del 3 de mayo y termina en octubre con todos Santos. La época de Juipipacha o tiempo de invierno, es el taipi, entre el tiempo seco y lluvioso, y este tiempo se ubica entre junio y julio.
//RFS/jlz//